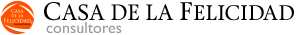La felicidad es un fin humano, no es una mera emoción
22 abril, 2015El gran progreso en el mundo y el dilema del no aumento de la felicidad
Por Francisca Garay, coach en indagación apreciativa diplomada en felicidad organizacional.
Del progreso gradual en la historia de la humanidad y en particular del progreso vertiginoso de este último siglo en lo social, económico y tecnológico, con todos sus beneficios indiscutibles de desarrollo, muy a pesar de elevar estándares que mejoran la calidad de vida, se desencadena una realidad contrastante de inequidad -un tercio de la población mundial vive en la pobreza- que viene a provocar un quiebre humanitario del cual hacernos cargo; que contrasta profundamente con la ética valórica de civilización y rompe todo principio virtuoso de derechos humanos.
En Chile las tasas de suicidios han aumentado, somos una de las naciones con indicadores altísimos de personas obesas, el nivel de confianza ha bajado y eso es negativo para el tejido social, porque se incrementa la inseguridad, se pierden las capacidades colaborativas en redes y se agudiza el individualismo, con el que también resaltamos en el ranking del globo.
Los dilemas de la sociedad, que mundialmente tienen en jaque el futuro del planeta, son profundos y como consecuencia del incremento gradual de una brecha entre quienes están enriquecidos y quienes están empobrecidos, arrojando un orden social muy injusto: casi todos los países sufren de desigualdad interna (y externa en lo que respecta a los demás) y dentro de sus temas a resolver, por ejemplo, están los problemas de aprendizaje, los embarazos adolescentes, la salud mental, etc. El más alto costo que paga la sociedad moderna es el nivel de violencia que se ha levantado, porque la desigualdad afecta, altera y causa estragos.
¿Por qué a pesar del progreso y enriquecimiento no hay aumento de la felicidad?.
Principalmente porque hemos estado centrados en lo material y hemos construido una sociedad más basada en el egoísmo que en el altruismo. Aquí les presento el desarrollo de estas dos paradojas, desde lo macro a lo micro:
Paradoja 1: del estar centrados en lo material
Hace 80 años (1934) que Kuznets, junto con crear el PIB (Producto Interno Bruto), advirtió que esta medida de progreso no se hacía cargo de reflejar el bienestar de un país. La tentativa medición que hace de Calidad de Vida está sesgada y principalmente orientada por el crecimiento económico de una nación. Si bien existe una correlación entre el PIB y el bienestar, éste no genera el bienestar. Desde esa mirada y según lo expusiese el año 2012 el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, es un modelo colapsado. (Ki-moon 2012).
Para tener un crecimiento contenido en la felicidad se debiera plantear un nuevo modelo, más holístico, que incorpore variables de calidad de vida y se complementen con las económicas, que realice un cálculo no sólo sustentable, sino responsable de lo que acontece en la población –bajos niveles de confianzas, la salud mental, la educación- los estados tienen que generar condiciones para que se pueda ser feliz (como es el caso de Buthan que lo incorpora a su Constitución).
Históricamente los economistas venían pensando que el dinero era el mejor predictor de la felicidad –a mayor poder adquisitivo, mayores bienes se tiene y mayor felicidad- sin embargo, la felicidad no ha ido aumentando, a pesar del enriquecimiento. Esto hace que los mitos estén siendo derribados ya que concreta y científicamente se están realizando mediciones que hacen posible medir índices de felicidad (hasta hace unos años atrás sólo se les preguntaba a las personas si estaban satisfechas con sus vidas).
El efecto de presión en “jaque” ha hecho posible que economistas y psicólogos hayan descubierto que la ciencia de la felicidad es el camino a seguir, porque demuestra en su génesis cómo el ser humano la vive en la dimensión social, como parte del bienestar colectivo, vale decir, no puede ser feliz él solo, podría ser en gran parte de ayuda y porque se espera que las personas contactadas con su felicidad y bienestar no sean catalizadoras de malas prácticas y eso hace que se construyan comunidades más felices y se enfrenten mejor los problemas de un orden social injusto. Existen distintos modelos de felicidad duradera: en los años 80 Carol Ryff fue quien primero compartiría datos con evidencia científica de lo que es Florecimiento, entre los más destacados se suma bastante después Martin Seligman (2011) con su modelo PERMA; Sonja Lyubomirsky (2008) con una teoría unificadora con todo lo que los científicos saben actualmente y claves prácticas; Mihaly Csikszntmihalyi (1997) aporta con los estudios de una experiencia óptima que es un estado de conciencia llamado “Flow”, entro otros.
Paradoja 2: del que hemos construido una sociedad más basada en el egoísmo que en el altruismo.
Adam Smith (1759), famoso economista, si bien habló de amor, amistad, ternura, compasión, etc., en la Teoría de los Sentimientos Fundamentales, se ha transmitido por décadas con mayor fuerza -y en general de los economistas- que la esencia del ser humano es intrínsecamente egoísta (nos puede importar la recompensa extrínseca o la retribución del entorno) lo que resulta es un dar, basado en una motivación que como efecto no perdura y siendo así, se agota la capacidad de ser generosos, pensar en el colectivo y en la equidad y la distribución responsable. Es así como hemos internalizado esta creencia, como condición de la especie y en la crianza que damos a nuestros hijos, la mayoría de los padres, así también los formadores académicos del área de economía y finanzas, lo transmiten a sus estudiantes; futuros hombres de negocios. El efecto no puede ser otro que estar desarrollándonos en un ambiente egoísta.
Al respecto de esto, Nelson Mandela (2006) pensaba lo contrario, vale decir, que si las personas nacemos aprendiendo a amar, también crecemos aprendiendo a amar y Gandhi (1986) explicaba el egoísmo con su mano, haciendo un puño cerrado, con el que no se podía intercambiar un apretón de manos.
Mathiew Ricard (2013) va más allá y participa activamente en este cambio de paradigma en busca de la solución de los problemas del mundo y lo propone y centra a través del altruismo, esto es hacer el bien al otro sin esperar retribución; al hacerlo se puede percibir el goce de una recompensa intrínseca (el disfrute personal).
El gran desafío para la humanidad es revertir la desigualdad, con un cambio de valores a nivel planetario, que comiencen por las naciones, las organizaciones e incluso en nuestros propios objetivos de vida, porque todo lo que hacemos, impacta al otro.